Este texto de 1991 fue atesorado en la Fundación Alejo Carpentier y estuvo inédito hasta su publicación en el número 307 de la revista Casa de las Américas en 2022.
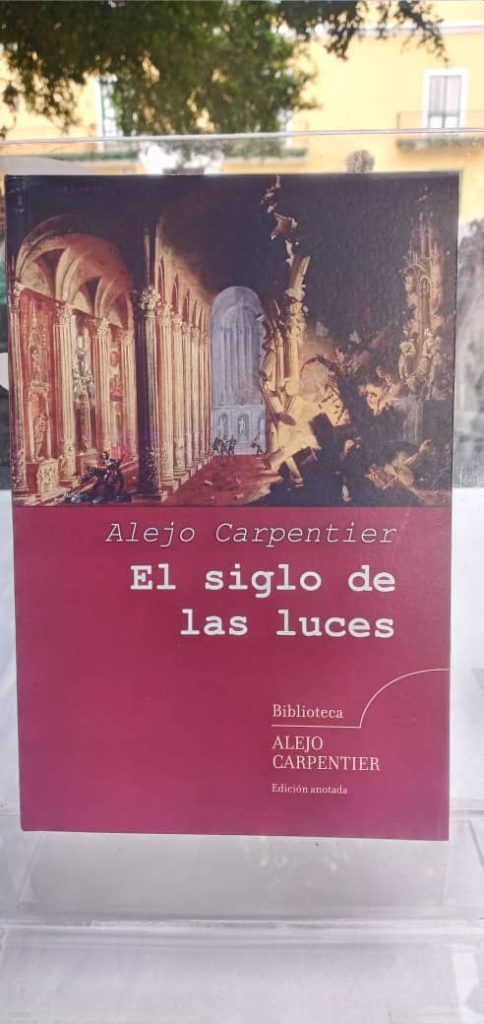
Ahora lo compartimos en La Ventana con el propósito de agradecer el azar que nos permitió celebrar el Premio Literario en esta semana de abril, en la que coinciden tantas fechas que unen a Alejo Carpentier, Fina García Marruz, Haydee Santamaría y la fundación de la Casa de las Américas.
Toda gran novela admite distintas lecturas. Desde su título mismo, en realidad irónico –como el de El recurso del método–, su tema central pareciera ser la Revolución Francesa o, más bien, su llegada a nuestro mundo americano, al que se suponía trajera «las luces» de la Ilustración, período justamente anterior a la irrupción del Romanticismo, pero secretamente gestor de él, ya que toda revolución es de entraña romántica. Turbulento «fin de siglo» que asistió a la decapitación de los reyes y a la cancelación definitiva de la Edad Media en su símbolo más pleno, la catedral del XIII, su siglo de esplendor, tema recurrente del libro al que el autor da un contenido polisémico –el de su protagonista– al tratarlo, primero, en el cuadro Explosión en la catedral, que está en la casa, al referirlo a la destrucción del propio ser, de la Época –ya que la Revolución Francesa, a la llegada del Imperio napoleónico, acabaría por contradecir sus propios principios de igualdad libertaria y terminaría restaurando la esclavitud que empezó por abolir–, y luego a la destrucción de la catedral misma por esta explosión que se da en ella, pero que no es de ella, ya que significativamente deja en pie sus pilares fundacionales.
Es así que el tema de la explosión en la catedral no permite reducirla –el propio autor lo establece– a esta cancelación definitiva de ese gran momento del siglo xiii que representó (catedrales, gremios y universidades) el esplendor de la forma arquitectónica que parecía abrazar en ella la aguja del gótico en la cruz para coronar su inmensa cúpula maternal, ya abierta a todos los aires del mundo; momento de la gran Suma teológica, del dominico Santo Tomás, de la gran asimilación de lo griego, momento de la Lógica matemática, del franciscano Bacon, del impulso a las «órdenes menores» mendicantes, peregrinantes, y del nuevo culto a la Dama Pobreza, de este juglar, tan querido por nuestro modernismo, que fue «el mínimo y dulce» Francisco de Asís. El dulcísimo quattrocento florentino, todo inspirado en la virginal figura de María, en la esbelta doncellez de su imagen, que iniciara todavía su alianza con la madona romana, ya robusta y rafaelesca, madre del Niño, en el gran vitral de la catedral de Chartres, es la doncella y su pequeñuelo que juega con su cabellera y le hala traviesamente la hebra dorada: retozo y travesura del Niño-Amor de Anacreonte, también tan caro a nuestra nueva expresión americana. Misterio de la Encarnación en la historia loada por la luz de los vitrales y su gran rosa policromada. Fugacísimo momento que tan pronto iba a iniciar otra aventura, que ya no era la del Viaje a lo Desconocido de ese poeta del XVIII que fue Watteau, de esa luz de un advenimiento feliz que se dibujaba en la lontananza, sino el del viaje a lo conocido y explotable, la gran aventura comercial y marítima que abrieron, con dos grandes mascarones de proa, las dos damas de la Ciencia Nueva y la Física. Nos parece que el libro tiene mucho que ver con esta esencial desviación inicial del Viaje hacia lo que el autor llama el Acontecimiento, sin más explicaciones, a la gran promesa libertaria del Magnificat.
Pues, más que de la Revolución Francesa, trata el libro de su liquidación, de la corrupción de sus ideales, así como de la esperanza de su verdadero cumplimiento, ya no en «la vieja Europa» –tan pagada de lo «moderno»–, sino en «la joven América», ay, de culturas milenarias, tan perdidas, de aquella antigüedad evocada por Rubén en su dolida confesión mediterránea:
Aquí, junto al mar latino,
digo la verdad:
siento en roca, aceite y vino,
yo mi antigüedad.
No es extraño que en esa hermosa escena en que los cuatro adolescentes-niños, después de la pérdida del padre, juegan en la casona de la Habana Vieja con los disfraces del desván, las esferas armilares, los instrumentos de Galvani, vueltos ya entretenimiento de huérfanos, hacen su cena a deshora, junto a esas delicadas jarras de porcelana que adorara después Casal, otro huérfano, e inician viajes imaginarios a otras épocas, junto a polichinelas y viejos cuadros de familia –con atmósfera que recuerda tanto a la casona de los hermanos Loynaz, fábula de La Habana, como a ese misterio de las conversaciones y juegos infantiles al margen de una fiesta de adultos en La guerra y la paz– realicen sus distintas aventuras presididos por el cuadro –que va a cerrar también luego el libro– de la Explosión en la catedral. Símbolo de esas otras destrucciones distintas: la del ser personal de Esteban y la de Víctor (de las que se salva Sofía –la Sabiduría madre, la mediadora entre lo inalcanzable y lo 7 inmediato, entre la inmovilidad y el cambio–), la destrucción de los ideales revolucionarios que inspirara la Revolución Francesa y la de una fe religiosa ya caduca que, sin embargo, dejaba intacto el pilar fundacional primero, el secretamente inspirador, a un tiempo, de la revolución libertaria y su descabezamiento de la religiosidad ritual, envejecida. No es extraño que a los «Viva la Revolución Francesa», que sacudieran toda la América, en su confusión de uniformes galoneados, patíbulos en plaza mayor y logias masónicas, sucedieran, a la terminación del libro, los gritos de «Mueran los franceses» coreados silenciosamente por los viejos negros libertos, de nuevo vueltos esclavos, a partir del Concordato de Francia y Roma, ya en pleno Imperio napoleónico o en la revuelta popular aragonesa. El viejo jacobinismo de Víctor Hugues se adaptaba, furiosamente descreído, a los nuevos tiempos de alianza. No es extraño, sino inminentemente consecuente con la visión americana del novelista, de progenitores rusofranceses, no solo por la sangre, sino también por la cultura de elección, que la atención se desplace del centro de la celebrada Revolución Francesa a las historias, no por marginales menos nuestras, a algo que no fue siquiera una revolución, sino una revuelta popular, la del Madrid del libro ‒la de «la heroica defensa» que cantara Martí‒, que supo defender con cacerolas caseras de aceite hirviendo, a pura pedrada y puro pecho desnudo, su tierra, traicionada por el mismo Fernando VII el Deseado, peleando a su favor; revuelta menos «epocal» o insigne o loada por las historias, pero que sí tuvo un arranque realmente popular, y de la que sí se sintió hija la revolución martiana del 95. Martí evocaría esta «histórica defensa», esta rebeldía popular aragonesa, de un Lanuza y de un Padilla, contra el poder absoluto del rey, en que los ajusticiados no fueron los reyes, sino los rebeldes. La sintió como semilla de la propia revolución. «Ni de Washington ni de Rousseau viene nuestra América, sino de sí misma».
Ello no era ignorar el influjo que en «el criollo de decoro y letras» tuvieron los libros franceses que traían los viajeros, o el tomito de Rousseau que entraba clandestinamente un canónigo liberal en nuestras tierras. Pero influjo no es semilla. El novelista se empeña en aclarar, a través de un personaje ocasional, que nuestros cimarrones no tuvieron que esperar la Revolución Francesa para los alzamientos sucesivos que eslabonaron todo el siglo. Los grillos eran suficiente cátedra. Se empeña más bien en desarrollar la inmensa desilusión que representó esta revolución a la que Martí alude con tanta cautela crítica en «La exposición de París», donde sentimos los secretos reparos que tuvo que hacer alma tan delicada como la suya al Patíbulo que no respetó mujeres, vuelto espectáculo de plaza; revolución que justifica y a la larga asiente, al sintetizar que después de ella, con todos sus años de Terror, los hombres no volvieron jamás a ser tan esclavos como lo habían sido antes. «Si Europa fuera el cerebro –oh, Diosa Razón, instaurada en Francia–, América sería el corazón». Por eso es Sofía su personaje central, la sabiduría mediadora.
No, la corazonada de la revolución americana no tuvo que esperar, como la norteamericana, un siglo al «leñador de ojos piadosos», a Lincoln, para acordarse de sus negros. El ejército bolivariano lo era de cholos, de indios, de negros. Céspedes, el patricio, empezó su guerra de independencia política aboliendo la esclavitud, es decir, con una revolución social. Por eso, ni de Washington ni de Rousseau venía nuestra América. Y no deja de sorprender que el escritor, tan hijo de la cultura francesa –siempre tan cara por su universalidad a nuestro modernismo americano, a nuestra vanguardia artística–, vuelva aquí por los fueros de otra tradición, la otra fuente, la de la España de Goya –al que llamaría Martí uno de sus maestros y de «los pocos pintores padres», lejano impulsor del impresionismo francés.
Así como pudimos hacer un ensayo sobre Venezuela en Martí –que de su corta estancia de seis meses en la patria del Libertador nació la nueva expresión americana en prosa y verso y el impulso «resucitador» que, según confesión propia, dio a su vida y a su desilusión frente a una América ya liberada en lo político de España y que continuaba siendo colonia en lo social–, se podría hacer un ensayo equivalente sobre Venezuela en la obra de Alejo Carpentier. Se diría que el libro empieza a abrirse a la esperanza con la llegada de Sofía a La Guaira, que tanto recuerda la llegada, en el 81, de Martí a Puerto Cabello, su encuentro con una geografía que era ya historia, recuerdo de la gesta heroica libertadora.
La «virgen madre América» había sido malherida por su progenitor europeo –devastador de su propia cultura– y había de nacer de nuevo aliada a «los padres sublimes» –padres por el espíritu–, o sea, a los héroes. Es el advenimiento de una vida realmente nueva la gran esperanza de nuestro mal entendido modernismo americano. Azul, Cantos de vida y esperanza son sus significativos títulos, «y hacia Belén… ¡la caravana pasa!». La «musa nueva» era un Niño. Martí dedica su Ismaelillo a su hijo: «él me rehace». De volver a nacer, de rehacerse, es de lo que se trataba. Entendieron mal los críticos que solo vieron en el modernismo duquesas empolvadas, dieciochescas, y no le vieron bien la protesta imperialista que nuestro Rubén puso a bogar en el cuello de los cisnes, ilustres como su padre. Hijos de Bolívar, del impulso literario americano, fueron las dos figuras mayores de ese impulso que no era solo hacia la libertad, sino también «hacia la belleza», esa búsqueda del «equilibrio» político continental que conllevaba una «ley matriz» de orden estético. Hijos del romanticismo libertario americano, que no venía tampoco de «dormirse en Musset» o de declamar con Hugo. Es por eso extraño que Alejo haya rechazado siempre un poco la novela romántica, o que haga a Sofía aburrirse con ellas, y prefiera las novelas de viajes y aventuras; como lo es que haya dejado fuera de su historia de la música cubana las danzas de Lecuona, pero, sobre todo, sus canciones de tan subido romanticismo y fuego cubanos. Extraño, porque El siglo de las luces es, en definitiva, y aun a contrapelo, una gran novela romántica americana, que abre otras muchas cosas, y no la crónica del XVIII francés. No solo porque, como ha sido ya bien observado por la crítica, el Romanticismo sale de la gran decepción revolucionaria y se vuelve con Chateaubriand, con sus clásicos, a la Mujer, al idilio, casi siempre imposible, imposible por sí –como ha demostrado Denis de Rougemont en El amor y Occidente–, sino también porque su propio héroe desilusionado, Esteban, acaba encargando al librero el René, de Chateaubriand, la novela romántica.
Aún más revelador de la profunda americanidad de esta novela –y nos saltamos sus preciosas descripciones de la flora imaginativa y del mar antillanos, siempre erizado por una misteriosa brisa–, lo antillano, que no es lo caribeño, más agresivo, pero que lo complementa, es la antológica página del hallazgo de Esteban de un caracol, «uno solo», uno que es todos, que 9 es la espiral americana, el Tedeum natural, o su redescubrimiento de la cruz, después de su gran desilusión libertaria, no ya como objeto de una devoción que no sintió nunca, sino como un simple e irrenunciable recuerdo infantil, un idioma materno saliendo a flote del desastre de todas sus esperanzas, como quedaban unos pilares intactos después de la explosión de la catedral.
Este paso de la Francia de la revolución –que alteró hasta el nombre de los meses, como el de su hermoso Brumario– a la España de los fusilamientos de la Moncloa, del 2 de mayo, genialmente pintados por Goya, este paso de la revolución que fracasó, después de triunfante, a la revuelta, que triunfó indeleblemente a pesar de su aparente fracaso, es el hilo de Ariadna que une el romanticismo revolucionario, inicialmente abandonado, con el mundo del «barroco» carpenteriano, con el único gran movimiento hispánico que se opuso a la Reforma protestante; fue la gran resistencia de una catolicidad –no catolicismo– que se soñó universal, aunque no lograra nunca serlo –Lezama va a hablar del «barroco que fecunda»–, que había petrificado sus anhelantes volutas; movimiento que iría a tomar un impulso distinto en la profundidad de la catedral americana palpitando junto a las aguas. Revolución Francesa y barroco de la Contrarreforma hallan así una continuidad distinta en el mundo americano, únicos defensores de un mundo ya presidido por la ruptura de la gran unidad –o de su calderoniano sueño–, cismático hecho no de nuevos nacimientos, sino de reacciones de diverso signo, mundo ya lineal y sucesivo, o sea, cíclico, en el que a la catolicidad, culpable pero todavía omnicomprensiva, sucedió el catolicismo versus el protestantismo, y a la gran reforma interna carmelitana de una Santa Teresa o un San Juan –tan cercanos al mundo americano–, la Reforma externa protestante heridora de la antigua unidad. No es raro que esta ruptura haya llegado a tan distinto y aun opuesto desenvolvimiento. La modernidad europea es protestante; nuestro modernismo americano es heterodoxo pero de raíz cristiana. La modernidad, que empezaría a abrirse a partir de la duda filosófica cartesiana, se caracterizaría por la eterna búsqueda crítica. El nuevo mundo americano era la historia de un Encuentro. «No hubo encuentro», sentencia la españolidad a toda prueba de Picasso. La modernidad llegaría hasta la angustia existencial de nuestros días y tendría en el pesimismo de Schopenhauer, en Nietzsche –el de «¡Ha muerto Dios!»–, en Kierkegaard, sus auténticos representantes. El modernismo americano cantaba, esencialmente, un advenimiento mesiánico, estaba volcado, como cantaría Darío, hacia la vida y la esperanza. La vida, a la que llamaría Martí «el único asunto legítimo de la poesía moderna».
Nuestra nueva expresión americana aliaba tres fuentes, en Europa separadas. Martí las señala en sus Apuntes: la herencia de los cínicos y orífices del Imperio, que trabajaban la forma «a falta de cosa mayor»; la reacción frente a un romanticismo «hinchado» que da paso al romanticismo libertario, bolivariano; y la reacción del espíritu religioso. No al, sino del, tan bien ejemplificado en la figura de otro padre, Tristán de Jesús Medina, que sería a la vez uno de los heterodoxos que estudiaría Menéndez y Pelayo, y uno de nuestros primeros modernistas o cultivadores de «la forma» artística más depurada. Véase cómo entran en conjunción los tres elementos señalados por Martí en nuestro distinto modernismo americano, a la vez preciosista, romántico, libertario, o sea, heroico.
¿En qué medida la novela de Alejo sobre la Revolución Francesa salva estos tres elementos? Creo que en la figura de Sofía, la maternal sabiduría mediadora, con esa importancia que van a tener todas las figuras femeninas de nuestra novelística. Piénsese en María, de Jorge Isaacs, en Doña Bárbara, en Cecilia Valdés, en Lucía Jerez, en la Bárbara de Jardín, la novela de la Loynaz, que tantos sorprendentes puntos de afinidad guarda con esta Sofía, que va a salvar el jardín primero, vuelto ya devoradora y alucinante flora barroca, reptando, y se encuentra con un misterioso portador de una luz que la conduce de nuevo al viejo camino abandonado de la casa primera. Esta Sofía, figuración de aquella Sabiduría que acompañó desde el principio la creación del mundo poniendo un límite a las fuerzas elementales, de modo que no lo inundaran o lo abrasaran todo, no se «salieran de madre»; esta Sabiduría, que era retozo de la Mujer con una creación aún niña, está representada en la novela por esta fascinante figura de Sofía, la doncella vuelta madre, que acoge en su regazo; de la madre que es a la vez esposa y otra vez «hermana mía», como en el Cantar salomónico, que da nueva función al amor, a la relación amorosa, vuelta no solo jubilosa entrega, sino también sacrificio rescatador de los «sentidos» profanados por la vulgar aventura erótica, de los sentidos encaminados al «sentido» universal de la Creación. Es por eso una heroína también y una revolucionaria. Una intuitiva corazonada le dice que «hay que hacer algo» cuando ya se ha convertido en máscara de yeso «la Diosa Razón» del siglo de las luces, olvidado de la luz. Significativo es por esto que, en definitiva, lo que quede a salvo sea el impulso individual capaz de sumarse a lo coral en estado de rebeldía y de pureza sin claudicaciones, o que quede de la ilustrada Revolución Francesa solo este impulso a salvo de sus errores y de sus crímenes, como queda a salvo el «pilar» de la catedral en medio de la explosión que arruinó lo que ya era ruina; la Virgen del Pilar que dice «que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa». El pueblo que, como dijera Martí, iría, con Morelos e Hidalgo, «con el estandarte de la Virgen», a la búsqueda de su libertad. Es la asociación inesperada de ese «cura vociferante» que clama al final de la novela, aliado ya al pueblo, distinto al otro «cura», Antonio, que, en Patria y Libertad, de Martí, prefería el partido del arca lleno de riquezas culpables al del martirio, al de la llaga indígena y su otro Cristo. Es significativa, aunque el autor se limite a señalar ‒no a subrayar‒, su presencia, como significativa resulta la cita de Job del capítulo final, alusiva a un gran viento que asolaría las cuatro paredes de la casa. ¿Los cuatro personajes centrales, como en un cuarteto de cámara o en las cuerdas del cuatro venezolano que acompaña a «El cantar tiene sentido, entendimiento o razón», afirman la sobrevivencia de este sentido frente a todo aparente desplome, muerte, explosión o desastre? Sofía es, ¡zaz!, «el fiel de la balanza» antillana, que decía Martí que era Cuba, la equilibradora entre los dos mundos americanos, capaz de impedir que la violencia o codicia del Norte cayeran sobre nuestras tierras de América.
Sofía, la Cubana, la Señora de la Casa de los Arcos del Madrid que acogiera el aprendizaje martiano del destierro –¿no se representó siempre a Cuba como un arco, Arco del Niño Amor, arco que disparaba su flecha, no el Arrow norteamericano, rondando siempre como un fantasma a nuestras islas, barco de comercio, sino el arco que dispara su flecha a lo más lejano, al imposible que se hace 11 posible, al horizonte?–. Ella es la abnegación, la ilusión que no se desencanta jamás, el valor del sacrificio, la Madre, la Mujer, la hermana –¿no se llamó Madre a nuestra ingenua naturaleza, a nuestra América siempre?–, en tanto trata de hacerse simpático el chaleco leonado de «su Tío Sam». Sofía o «el fiel de la balanza»; Sofía, la Cubana.
Esteban –con nombre del protomártir de la Iglesia, que moriría a pedradas a manos del fanatismo religioso viejo– es un poco el mártir también de una nueva fe, de la que al cabo se ha desilusionado totalmente, pero capaz, a pesar de ello, de seguir a la Mujer-hermana, al imposible romántico amoroso que iría a sustituir su fe libertaria. Víctor, «el político», figura trágica por haber desviado su destino irreparablemente, la negación de los orígenes, la corrupción posible «de la política ¡que es la Patria!», clamaba Martí. Y Carlos, el que menos actúa, el que menos piensa o sueña, pero es el que –siguiendo la interrumpida cita de Job– vive para contar la historia que ya no se cuenta a través de ningún personaje, sino que cuenta el pueblo anónimo: la encajera de Fuencarral –que recuerda la sobriedad en el vestir y a la vez la exquisitez de la dama, que no regatea precios si se trata de un encaje legítimo–, el librero al que Esteban encargará René y el Genio del cristianismo, los orfebres y los cínicos del Imperio de que hablaba Martí, la alianza de la exquisitez y el descreimiento «a falta de cosa mayor» ‒esa «cosa mayor» cuyo anhelo jamás abandona a Sofía, a la Sabiduría‒, el guantero que ya no podrá entregar su encargo porque la mano dadivosa ya está en otra parte, asistiendo, desnuda, a aquel llamado misterioso de la otra mano en la aldaba, que daría comienzo a esta cuádruple aventura, la mano del jacobino Víctor Hugues, el hijo del panadero, imitador del Incorruptible y tan corruptible él mismo después. («Nacía una épica, que cumpliría en estas tierras lo que en la caduca Europa se había malogrado»). El impulsor de ese sueño, el Comisario de la Convención, el Terrible, que introduciría la Máquina infernal, el Patíbulo como árbol o cruz a la que se hubiera arrancado un brazo; proa, sin embargo, a un luminoso y siempre inalcanzable horizonte.
Aldabonazo de la entrada en la conciencia. El bello y terrible símbolo de esa aldaba golpeando desconsiderada y fieramente en la casa de los huérfanos, contrapartida del humilde «guantero» que en el capítulo final ya no puede entregar su encargo porque la Señora de la Casa de los Arcos se ha ido a sumarse a la revuelta popular madrileña. Con esto sí tienen que ver Martí y la revolución americana. Con esta revuelta al margen de la gran historia europea, luz de la casa huérfana, luz oscilante pero invencible del cada-día menesteroso, no Siglo de las Luces, luz del corazón, no de la Razón endiosada. Carlos, el cuarto y más oscuro personaje, será por eso el sobreviviente, el que queda para contar la historia después de que el viento asoló las cuatro paredes de la casa. Es el que toca la mozartiana flauta encantada, el que sabe de la melodía que sigue y sigue, la que alude a la pitagórica sabiduría de lo estelar, el que trae «las buenas nuevas» –¿no es eso lo que quiere decir evangelio, ese evangelio que Martí dijo que tenía «en el corazón»?–. Como el dariano canto a la vida y la esperanza es la espera americana de una Advenimiento, la Buena Noticia de que la Luz no desaparecerá por siempre de la tierra amenazada. Es la Música que dice a la Razón: «y solamente escapé yo para traerte las buenas nuevas».
Por: Fina García Marruz
*Tomado de la revista Casa de las Américas No. 307, abril-junio 2022
